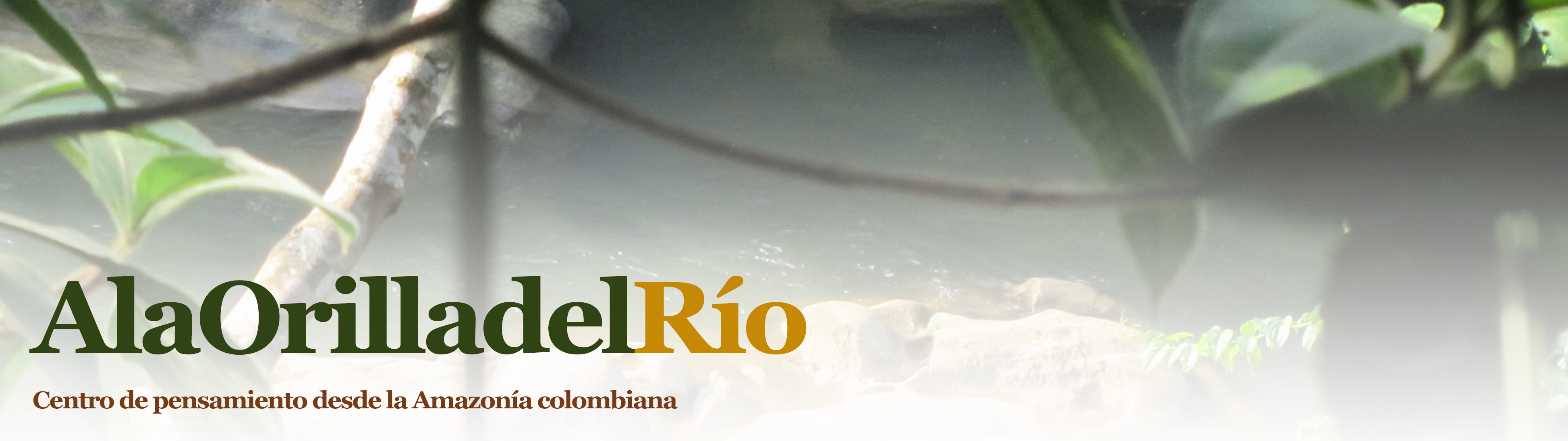Hasta hace poco, los temas de la violencia, el despojo y el desplazamiento se enfocaron mayormente en el ser humano como víctima y actor principal en las escenas de guerra que han golpeado los diversos territorios del país por más de cincuenta años. Los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, los sectores políticos de oposición y muchos académicos, abogados, y periodistas se dedicaron al importante labor de denunciar la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y defender a las comunidades rurales que siguen experimentando las complejas consecuencias de habitar los epicentros del conflicto social y armado.
Sin embargo, hay cada vez más debate y reconocimiento público sobre el hecho de que los bosques, los suelos, los ríos, los páramos, los humedales, los manglares, los cerros, las montañas, las selvas, las semillas, la flora, la fauna y la biodiversidad en general, también son otras víctimas que deben ser reparadas en el posconflicto. La estrategia principal de la geopolítica antidroga ha sido la aspersión de ecologías enteras con una concentrada mezcla del herbicida glifosato. Asimismo, los suelos, los ríos y los bosques han sido bañados en hidrocarburos después de la destrucción de los oleoductos por parte de los grupos insurgentes y las recurrentes fallas técnicas de las empresas. Las altas tasas de deforestación han secado las cuencas y eliminado los hábitats de muchas aves y micos. La implementación de los monocultivos de coca y la ganadería extensiva, entre otros sistemas productivos insostenibles, ha conllevado la perdida de una diversidad de semillas, cobertura vegetal, ecología microbiana y recetas alimentarias regionales. Los suelos han sido minados, el clima alterado y los ríos desviados por represas hidroeléctricas. Los ecosistemas ribereños están contaminados por múltiples factores incluyendo su uso como cementerios para las víctimas de la macabra violencia paramilitar. ¿Cómo entendemos conceptos como la salud y el bienestar en relación con el paisaje y los complejos ecosistemas del país? ¿Cómo serían procesos de justicia que abordan la violencia, el despojo y la construcción de la paz como fenómenos compartidos por una multiplicidad de seres?
Más que la reparación de unidades de paisaje o recursos naturales, la construcción de una paz desde y para los territorios requiere un enfoque relacional. Es decir, un enfoque que considera la ruptura de relaciones socioecológicas a múltiples escalas y temporalidades, la degradación de la vida ampliamente entendida y la pérdida de las capacidades de las comunidades rurales de permanecer y florecer en sus territorios, debido a la destrucción de las condiciones materiales de trabajo y alimentación, la autonomía colectiva, y la reproducción cultural. Aquí vemos el punto decisivo entre la perpetuación de la guerra por otros medios y la posibilidad de lo que tantos sectores de la sociedad civil reclaman como una paz con justicia. Difícilmente podemos habar de la paz con justicia social si entendemos lo social dentro del marco de la ideología moderna que separa la vida en dos categorías ontológicamente distintas: naturaleza y cultura. La justicia transicional no puede estar basada en una paz voraz que sigue abriendo el camino a un modelo de desarrollo nacional que continua extrayendo de las ecologías regionales y desplazando a las comunidades locales.

Los movimiento campesinos en el país y a nivel hemisférico han aprendido importantes lecciones de los pensamientos ancestrales y las luchas históricas de las diversas organizaciones indígenas y afrodescendientes. Las identidades campesinas en su heterogeneidad están cada vez más aferradas a un giro – o mejor dicho una apertura –territorial que va más allá de un enfoque en el derecho a la propiedad rural y el bienestar económico de la unidad familiar.
Por supuesto, la distribución y la titulación de la tierra y la economía campesina siguen siendo prioridades en las luchas agrarias debido a las desigualdades estructurales y asimetrías entre lo que algunos han denominado la Colombia urbana y la Colombia rural. Más allá de la tierra entendida como un pedazo de propiedad delimitado por una escritura pública y manejado por una familia nuclear, la concepción de las fincas campesinas está cada vez más informada por el ejercicio de hacer un ordenamiento territorial propio. Por ejemplo, como me enseñaron amigos campesinos en el departamento sur fronterizo del Putumayo, la finca es selva, piedemonte, cuenca, río, humedal, banco de semillas, huerto, hogar para micos, pájaros, carne de monte, insectos, y también un potencial corredor biológico. La salud de los seres humanos, plantas, y animales depende de la salud del suelo. Al mismo tiempo, los ciclos de nutrientes de la selva brindan vida a los suelos y a los ríos amazónicos, el estiércol de los animales y la hojarasca crean las condiciones para la ecología microbiana que da vida a los suelos que sostienen la selva y así creando una vivaz relacionalidad ecológica de un territorio andino-amazónico.

Un creciente número de asociaciones, redes, y familias campesinas en el piedemonte amazónico están liderando iniciativas propias con la intención de reparar las relaciones socioecológicas afectadas por la guerra y otras intervenciones territoriales históricamente violentas basadas en la extracción. Por ejemplo, hay más de veinte familias entre el departamento del Putumayo y el municipio de Piamonte, Cauca, que están en el proceso de conformar reservas naturales de la sociedad civil (RNSC). Estas reservas son una apuesta ambiental para destinar en sus predios, áreas de conservación voluntaria para la regeneración de los ecosistemas nativos, promover la producción sostenible, educación ambiental, y defender el territorio de la entrada de más empresas multinacionales con fines extractivistas. Hay otras familias en la vereda El Trébol del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, que han iniciado proyectos de silvicultura para rehabilitación y manejo sostenible del bosque nativos en un esfuerzo para recuperar las ecologías degradadas por los monocultivos de coca, ganadería, minería ilegal y el veneno asperjado durante las numerosas rondas de fumigaciones aéreas con glifosato.
Son procesos que buscan la sanación en varios sentidos incluyendo la reparación de los suelos, el hábitat para la vida silvestre, y el restablecimiento de los innumerables e invaluables servicios de los ecosistemas silvícolas. La Asociación Salado de los Loros del Bloque San Juan en el municipio de Villagarzón, Putumayo está conformada por quince veredas y miembros de tres pueblos indígenas (los Nasa, los Embera, y los Awá) que se han unido para proteger el territorio de las intervenciones de las multinacionales petroleras y mineras y para promover la conservación ambiental de la biodiversidad amazónica. También la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nariño) – MEROS está liderando el proceso de la formulación del Plan de Desarrollo Integral Andino-Amazónico (PLADIA 2035). Inicialmente, la propuesta del PLADIA nació durante las negociaciones de las Marchas Cocaleras del 1996 como alternativa de parte de las comunidades rurales y movimientos populares frente a los proyectos de desarrollo del estado y los programas de asistencia de la política antidroga para responder a la problemática de los cultivos de coca. Más que un plan de desarrollo, el PLADIA es un plan de vida que aspira concebir una salida alterna a las problemáticas territoriales desde una apuesta orientada a la reconversión económica regional, el goce efectivo y pleno de derechos, y la democratización y construcción de paz y convivencia teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas y socioculturales de un territorio amazónico.

Todos estos esfuerzos son resultado de años de lucha de las comunidades locales, sacrificio, persecución, y muerte de un sin número de seres humanos y no humanos. Son propuestas que nacen en una zona de colonización donde la vida cotidiana ha sido militarizada y donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes están esforzándose por entender y ser entendidas por el territorio, en la construcción de propuestas de paz que contemplan la salud y sostenibilidad más allá del ser humano. Si bien el modelo económico del país no se negoció en La Habana, es necesario abrir espacios deliberativos y participativos para estas negociaciones al nivel regional, departamental, municipal y veredal donde las diferencias pueden mantenerse. Tiene que haber espacio para discutir y mejorar los conflictos entre las diversas visiones, éticas, y prácticas, y los diversos conocimientos y sueños colectivos en cada región.
Una paz territorial necesariamente tiene que reconocer el derecho de cada territorio de determinar y transformar sus relaciones con lo que el pensamiento moderno ha denominado: “naturaleza”, “entorno”, “medio ambiente” y “recursos”. Tendrá que contemplar la relacionalidad entre el campo, los pueblos y las grandes ciudades, la reciprocidad entre los centros de producción y consumo, la interculturalidad regional, y los ciclos de agua entre los Andes y la Amazonia, por ejemplo. No hay una sola forma de entender la justicia sino variaciones de justicia que nacerán desde y para los epicentros de la guerra que, no sorprende, también son los territorios más diversos del país.
*Se desempeña como profesora asistente de estudios feministas de la ciencia y antropología en la Universidad de California, Santa Cruz. Lleva más que doce años realizando investigación y acompañando procesos agrarios y ambientales en el piedemonte amázónico colombiano. También es directora del proyecto audiovisual de educación popular con comunidades rurales en el Putumayo, “Hacia un Buen Vivir en la Amazonia.”