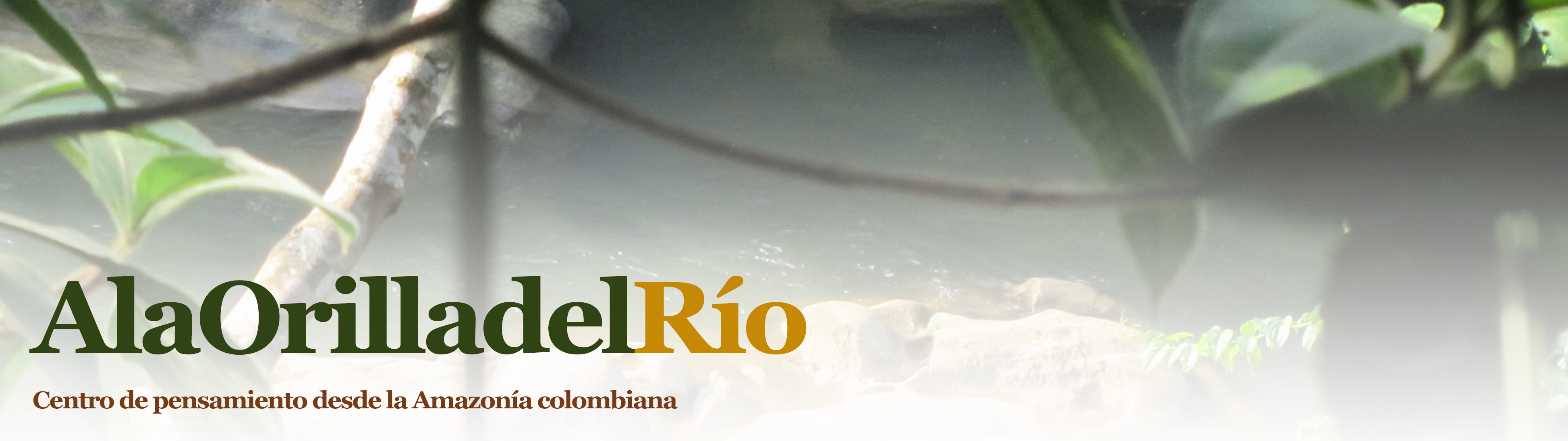Natalia Orduz*
“Revise frenos. Departamento del Caquetá”. Atrás quedó el torneado macizo colombiano. En esas montañas nacen, a solo dos kilómetros y medio de distancia, los Ríos Magdalena y Caquetá. El primero discurrirá entre las cordilleras central y oriental que se bifurcan más al norte hasta desembocar en el mar cerca de Barranquilla. El Caquetá, en cambio, fluirá entre los verdes oscuros y los vapores de la selva amazónica. Llegará a Brasil, en donde le dirán Japurá, hasta unirse al torrente magnífico del Amazonas.
El departamento del Caquetá, como la selva, comienza entre las nubes. Tuvimos suerte, porque la niebla se había disipado y, frente a nuestros ojos, aparecieron las faldas de las montañas andinas precipitándose a la llanura esponjosa y verde que se extendía más allá del horizonte. Nos bajamos del carro conmocionados. Un soldado en la carretera se apresuró a extender su brazo para decirnos con orgullo: la Amazonía.
Desde 1971, Rafael Orduz Medina, Rafa, mi adorado papá, no viajaba por tierra a Florencia. Una pausa larga, porque durante quince años lo hizo al menos en todas sus vacaciones escolares. Era extraño que Rafael y su hermana Leonor, dos niños que iban al colegio alemán y vivían con sus abuelos Orduz Duarte en Chapinero, repartieran su vida entre Bogotá y Florencia, la capital del Caquetá. Allí viajaban a visitar a su mamá, Celmira Medina, casada en segundas nupcias con Álvaro Acosta, un médico santandereano que decidió irse a trabajar a la manigua. Y allá nacieron los cinco hermanos Acosta Medina: José, Memo, Fernando, Tofes (Beatriz Eugenia) y María Isabel.
Cada vez más alegre por el regreso y sorprendido de que ese tramo ya no es un tortuoso viaje de cinco horas, sino de solo una, Rafa abrió la ventana y recordó cómo le gustaban los olores a la llegada: el olfato es sin duda el sentido que se ancla en los más profundos suelos de la memoria. A la camioneta entraron vientos cálidos de tierra húmeda, todavía negra, y la frescura de las hojas salpicadas por agua que brota, se escurre y cae en forma de gotas, niebla, quebradas, llovizna y cascadas blancas y contundentes. Dejamos atrás piedras suicidas al lado y lado de la carretera, que se desprendieron hacia el abismo antes de nuestro paso. Vimos un batallón con trincheras forradas de musgo. Atravesamos puentes y quebradas: La Novia, La Cascada, Yarumal, El Zanjón. Y de pronto, como quien se encuentra sin esperarlo a un viejo amigo casi olvidado, exclamó Rafael: “El Río Hacha, no puedo creerlo”.
Los colonos han ido trepando la montaña. Ya en clima caliente, la tierra es rojiza y comienzan a aparecer restaurantes, fincas y pequeños negocios bordeando la vía. Si no fuera por el enjambre de motos, en las que montan personas solas e incluso familias enteras, no hubiéramos percibido la entrada a Florencia. De repente nos encontramos con un pequeño trancón: es la fila para entrar al centro comercial con el gran letrero de la cadena “Éxito”. Como es sábado en la tarde, calculamos que la gente podía estar yendo a cine y a mi papá se le encendió la imagen de cómo era antes: “en mi época, las películas se veían al aire libre en el batallón, o en el teatro, situado en la misma cuadra de la tabalartería y la panadería. Las películas eran las de Julio Verne, las mexicanas o las de la España franquista, como Santo el enmascarado, Viruta y Capulina, o Yo Pecador. Fácilmente, se iba la luz durante la película, lo que era normal, porque eso pasaba hasta diez veces al día.”
Florencia es literalmente pie de monte. No está al pie del monte, sino sobre el pie, o mejor, los pies de la cordillera que, antes de darle paso a la planicie amazónica, rebota un par de veces. Los barrios de Florencia han crecido como pesebres sobre las colinas. Esta ciudad, fundada apenas hace un siglo y tres años por los capuchinos italianos, tiene hoy más de 150 mil habitantes. De Florencia ya son oriundos los hijos y nietos de colonos provenientes principalmente del Huila, del Tolima, y en general de todo el país. Gente que, huyendo de ráfagas de la violencia en distintas temporadas, echó raíces en este lugar entonces remoto.
¿Qué es lo que queda y qué es lo que cambia en una ciudad que se ha desparramado sin planificación urbana y se ha cuadruplicado en población desde la última visita de Rafa? Tal vez influenciada por el impulso selvático que transforma la vida día y noche en combinaciones improbables, esta ciudad cambia y cambia de gente, así como los barrios de casas y las casas de fachadas. Pero el entramado de las calles, al menos en el centro, sigue siendo el mismo y el camino de un sitio a otro es fácil de reconocer por las pistas que dan las ondulaciones de la geografía.
Aunque se nos hizo de noche, mi papá encontró con facilidad la cuadra donde vivía Betty, una novia que tuvo. Quedaba en uno de los barrios más pudientes de Florencia, El Prado, con casas amplias hoy ocupadas por Profamilia, Caprecom y algunas ONG. Luego llegamos a lo que era el Club del Comercio: estaba convertido en una iglesia cristiana. En ese y en el Club Bancario Celmira, mi abuela a quien llamábamos Amó, y Álvaro bailaban en vivo los grandes éxitos de Colombia, tocados por los Correleros de Majagual y Alci Acosta.
“Qué intensidad. Sobra decirlo, sobra decirlo, sobra decirlo, que esto no tenía el tráfico de hoy”, decía mi papá, una y otra vez. Los primeros pisos de los edificios y las portadas de las casas están convertidos en locales comerciales. Cada uno compite por saltar a la vista entre los vecinos con letreros chillones de hasta metro y medio de alto en el extremo superior de las entradas. En los andenes pululan puestos ambulantes que reflejan los colores del arco iris representados en sus parasoles y en las frutas ofrecidas.
En una zona más calmada, hallamos una de las casas en donde vivió Amó. Calle 20 número 10-30. Hoy, un negocio llamado “Imagen Digital”. La casa tenía el mismo esqueleto, incluyendo la escalera asomada a la puerta, que llevó a mi papá a revivir una escena angustiosa: “sí, aquí fue donde José, de dos años y medio se encerró con Memo, de uno, y sonó el revólver. Nadie se atrevió a abrir la puerta”. Por fortuna, no pasó nada. Miró la casa del lado y relató que allí “vivían don Alfonso, su esposa Diva y un reguero de hijos”.
El andén no había cambiado: su altura y diferencia de niveles entre ambas casas eran las mismas. Ahí, en época de novena navideña, se sentaban los hermanos cuando pasaban los caránganos, personas disfrazadas de diablos que bailaban al son de una percusión a partir de un instrumento de guadua. Don Alfonso, el vecino, tenía una yegua llamada Medalla, y una zorra que rodaba sobre dos neumáticos unidos por un tubo. Así son, todavía, las que andan por Florencia, pero ahora tienen placas. Por ahí también solía pasar el Poira, un personaje misterioso aunque cotidiano, grabado en la memoria de mi papá como “salido de una milonga rara: pasaba solo o a caballo. Ay donde el Poira se molestara…”. Encontré luego en internet, que el Poira, ya anciano, aun recorre las calles de Florencia. Según el diario local y virtual El Líder, pronuncia discursos militares o de gobernante y emite decretos.
En la casa de Álvaro y Celmira era normal escuchar a cualquier hora, incluidas las de la madrugada, los golpes en la puerta por emergencias médicas. Podía tratarse de partos, infecciones, enfermedades tropicales, pero sobre todo, enfatizó Rafa, “machetazos y heridos a bala”. Álvaro se alistaba y salía para el Hospital La Inmaculada. Mi papá, poseído por una curiosidad galénica que se le desvaneció por completo con el paso del tiempo, lo acompañaba a verlo ejercer una medicina en la que el ojo clínico tenía que ser inversamente proporcional al rústico equipamiento y tecnología disponible.
Detuvimos la mirada en la casa del frente. Allí vivía la familia Torres. El señor era tendero, sastre y trompetista, tenía un hijo que estaba desahuciado. Todos los médicos lo vieron sin dar con el diagnóstico, hasta que por descarte lo llevaron a donde el hermano Gregorio. Mi papá lo acompañó y me contó que era “un hombre conocido por dotes sobrenaturales y parte de una extraña secta. Lo acompañaban tres mujeres con enormes cotos y cada una con una cruz morada en el brazo. El hermano Gregorio bendecía el agua de la quebrada que luego tenía que ser bebida con cierta disposición”. El joven se curó y la incredulidad frente a la medicina alopática creció.
Eso sí, Álvaro era un doctor muy respetado. En Florencia, hay gente que aún lo recuerda y mi papá lo describe así: “debajo del atuendo de civil de Álvaro Acosta, siempre había un militar. Le gustaban las marchas militares y usaba botas militares. Tenía muchas armas y leía de guerras y estrategias. Álvaro era de dedo parado de Bucaramanga, pero había renunciado a los códigos de élite regionales. Le atraía la periferia. Se expresaba muy bien, era buen lector. Su papá fue militar.”
La máxima expresión de su gusto por lo militar ocurría cuando se iban a “cazar” armados hasta los dientes por los bosques de la montaña, aunque, todos los que me han contado esta costumbre, mi papá y mis tías, han resaltado que nunca mataron ni una mosca. Desde poco después y hasta hoy se volvió imposible internarse en esos bosques. No por las fieras agazapadas en los árboles y a veces vendidas junto con loros y plantas salvajes en ese entonces por los indígenas en la galería, sino por la guerrilla que en los setenta cruzó la cordillera oriental y hasta hoy merodea por ahí. Los que sí estaban desde antes eran los gringos. Rafa recuerda una foto, en la que él, su hermano José y el vecino posan delante de un avión de U.S. Navy.
Para ir a “cazar”, Álvaro y mi papá subían por la antigua vía a Florencia a la vereda de Sebastopol y dejaban el jeep en la casa de don Inocencio, evocado por Rafa como “un viejo que vivía en una construcción áspera”. Hoy, ese recoveco entre la montaña es una nueva zona turística de Florencia. Donde vivía don Inocencio está el restaurante y hotel La Calera. Allí nos comimos una inolvidable cachama ahumada mirando el río Hacha y un monte tupido en frente y escuchando un grupo familiar que cantaba karaoke. El turismo en esta zona aún exótica, todavía no es extranjero. Y el nombre de Don Inocencio ya no les decía nada a los que les preguntamos.
En ese viejo camino que serpentea por la montaña, las casas todavía son de madera y coloridas. Muchas tienen tejas de zinc. Pero de repente, se levanta un edificio de unos seis pisos, blanco con ventanas azules. Un cartel delata la construcción de otros tantos para conformar el “condominio de lujo” Altos del Cunduy, con 127 apartamentos, piscina panorámica, sauna y turco. De lo que pudimos visitar por Florencia y sus alrededores, es la primera arquitectura abiertamente exclusiva y pretenciosa en una ciudad que creció con una muy baja estratificación social.
Como aún hoy, Rafael de adolescente trotaba con gusto. En sus visitas a su mamá, lo hacía hasta el aeropuerto de Florencia, que quedaba en las afueras, hacia el norte, por la salida a San Vicente del Caguán. Los primeros días, el joven bogotano se ponía como un camarón, pero luego la melanina hacía lo suyo.
El recuerdo del cansancio de las subidas y el impulso a las bajadas le ayudó a reconstruir el recorrido, esta vez en camioneta, la mañana del domingo. “Por acá adelante quedaba la normal superior, entonces un colegio de mujeres para ser maestras.” Tras unos segundos, como si llegara del pasado, apareció el viejo edificio con las palabras en las rejas: Normal Superior. La última recta para llegar al aeropuerto, con la montaña verde oscuro a la izquierda y la llanura verde manzana a la derecha y pocas construcciones, la encontró Rafael muy parecida a sus recuerdos. “Allí por primera vez vi cómo degollaban un chivo, salía el chorro de sangre y tras un temblor se quedaba inmóvil”. Por casualidad, pasó un camión de chivos.
Nos aventuramos a seguir hacia el norte, lo que hace una década era un desafío a la suerte y que Ingrid Betancourt asumió con las terribles consecuencias que sabemos. De vez en cuando aparecían las vacas y las garzas blancas de origen africano que van persiguiendo a las rumiantes para comerse los bichos espantados por el estruendo de sus pasos. La ganadería es la principal actividad económica del Caquetá y la causa de que sea una de las regiones con alerta roja de deforestación en toda la Amazonía.
“Ya vamos a llegar al Río Orteguaza”, predijo mi papá y su mente viajó a una noche solitaria. Me narró entonces que “en un acto solemne, Celmirita, Álvaro y yo botamos del puente, en una cajita, el tigrillo que me mordió la pantorrilla cuando yo tenía unos ocho o nueve años, una vez que me lavaba los dientes”. Tras este ataque, el tigrillo que tenían de mascota, agonizó envenenado y murió. Celmira nunca admitió su participación en la muerte del animalito, ni siquiera alegando la defensa propia y su instinto maternal. Eso sí, le dieron una despedida digna, en silencio, en el Orteguaza. Se llamaba Ramón, casi como el segundo nombre de Álvaro que era Román.
Y llegamos al puente colgante. Era el mismo, sostenido por cables de acero que dibujan un arco al revés. Es gris, largo y tan angosto que solo cabe un carro de ida o de venida. El puente que despidió a Ramón parecía despedirse también de nosotros. A su lado, avanza la obra de un puente robusto de cemento. En la antesala a un posible escenario de postconflicto – o postacuerdo, como prefieren llamarlo muchas personas en el Caquetá – acechan nuevos proyectos postergados o suspendidos por la violencia durante décadas, entre ellos, los petroleros.
Es curioso que hoy se explota oro negro solamente en “Los Pozos”, justo al lado de la escuelita en donde dialogaron de paz el gobierno del ex presidente Pastrana y las Farc desde 1998 hasta 2002. Aunque la explotación lleva seis años, la vía para llegar a esta vereda desde la cabecera municipal de San Vicente del Caguán sigue sin pavimentar, salvo algunos tramos de cincuenta o cien metros delante de las casas por la carretera para “protegerlas” del polvo levantado por las volquetas. O mejor, para cuidarse la petrolera y el gobierno de las protestas de la población, como me lo sugirió Luis Eduardo López Godoy, veterinario de San Vicente, en otra ocasión.
Pero aunque solo exista un área en producción petrolera en el departamento, hay exploraciones petroleras sobre 18,6 mil kilómetros cuadrados (Caquetá tiene 88 mil) especialmente en la cordillera y por parte de empresas como Emerald, Pacific Rubiales, Hupecol, Canacol, Talsiman y Ecopetrol, según datos del mapa de tierras de 2015 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La misma entidad señala otros 26 mil kilómetros cuadrados que son “áreas disponibles” y que podrán ser concesionadas en el futuro. Así como a muchos todo esto les huele a progreso, a otros como la Corporación Manigua en Florencia, el grupo Uníos de San Vicente del Caguán conformado por ganaderos, indígenas, campesinos y jóvenes activistas y el Comité por la Defensa del Agua en Belén de los Andaquíes, les suena mal: la paz no puede empezar por generar conflictos sobre el agua que baja de la vertiente, ni sobre las tierras que habría que expropiar o desalojar para las explotaciones, ni sobre un tipo de desarrollo que a nadie se le preguntó.
Parece que tuve la suerte de viajar con mi papá antes de las grandes transformaciones de Florencia y sus alrededores. Hasta el camino para llegar, en poco tiempo, será otro. Es un proyecto unir San Vicente del Caguán con La Uribe, Meta, como parte de la Carretera Marginal de la Selva. Se trataba de un tramo prohibido, por conflicto armado interno, a los colombianos durante décadas y que atraviesa lo que fue la zona de distensión durante los diálogos de Pastrana y la guerrilla. Ahora, la principal reserva para construir el tramo es la ambiental, porque en medio se interpone el mítico Parque La Macarena con sus ríos de colores.
Los ríos del Caquetá tienen nombres alegres como el Sarabando, el Fragüita y el Pescado. Cuentan las historias de niños clavadistas de todas las generaciones. Pero también, del terror vivido por la región en el interludio de las visitas de mi papá. A una quebrada al sur de Belén de los Andaquíes le dicen “La Funeraria”, porque allí estacionaban la camioneta paramilitar “la última lágrima” a desaparecer cadáveres. En todo el sur del departamento, como lo describió Ximena Lombana de la Vicaría del Sur, los paramilitares sembraron tantos dolores y desconfianzas que mucha gente olvidó mirarse a los ojos.
Mi papá solía ir con su familia de vez en cuando los fines de semana a Belén de los Andaquíes, un pueblo apacible a una hora de Florencia. Actualmente, este lugar es como el arca de Noé: a pesar de los diluvios de violencia guerrillera, estatal y paramilitar, allá no se han extinguido la cordura, el entusiasmo y la creatividad. En Belén está la “Escuela Audivisual Infantil”, donde los niños andaquíes hacen cine sobre su territorio y sus vidas, dirigida por el músico Alirio González. También queda en Belén la Fundación Tierra Viva, que ha logrado a punta de persistencia el respeto de hasta los grupos armados por la riqueza natural de la región. Vive doña Gloria Bahos, la chamana que le hace fuerza espiritual a todas las acciones del Comité de Defensa por el Agua, conformado por muchos belemitas.
Con Alirio y Niny Ledesma, una de sus más destacadas estudiantes, viajamos mi papá y yo hasta Curillo, uno de los 100 municipios con más abandono de tierras en el país, según un informe de 2010 del proyecto Protección de Tierras de la desaparecida agencia Acción Social: el 35% del territorio fue dejado atrás por 17 mil de sus habitantes por la extrema violencia, de la que hicieron parte dos masacres. Una en 2003, perpetrada por el ejército que le disparó a una embarcación de personas. Murieron siete y a un niño le cercenaron el brazo, según datos del Centro de Memoria Histórica. Al conductor lo detuvieron, torturaron, quitaron la lengua y luego lo ejecutaron.
Alirio y Niny nos prometieron un estallido de colores al atardecer sobre el río Caquetá. Pero cuando llegamos, el cielo estaba plomizo. Al otro lado se ve el Putumayo. Sí, hasta allá se puede llegar por vía pavimentada en solo dos horas desde Florencia y diez de Bogotá. El país se achica, aunque la capital aún no se le acerca. Hasta allá sí que no llegó Rafael cuando joven. Era muy lejos, la vía era destapada y mala. Los bosques de la sabana han sido muy deforestados: una enorme ceiba aparece de repente tan imponente como un volcán: es uno de principales atractivos naturales del viaje. Claro que a veces se asoman los cananguchales, llamados por los llaneros los morichales. Y por supuesto los ríos, especialmente el Fragua, donde exigí una parada para refrescarme la vida entera con su agua transparente o esmeralda, según el ángulo de la mirada y del rayo de sol, su caudal alegre y piedras gigantes.
Los ríos del Caquetá (y mi papá) han vivido muchas historias desde su último encuentro. Pero algo no ha cambiado y produce la misma alegría: los ríos son caudalosos y marrones cuando llueve, sobre todo arriba en la montaña, pero cuando hace sol son verdes, hermosamente verdes.
*Abogada de la Universidad de los Andes. Mágister en Conservación y Uso de la Biodiversidad de la Universidad Javeriana. Investigadora en Derechos Humanos con énfasis en comunidades rurales, medio ambiente y biodiversidad. nataliaorduz@gmail.com